“Siempre que veo en la tele esos pobres niños hambrientos en todo el mundo, no puedo evitar llorar.
Es decir, me encantaría ser así de flaquita, pero no con todas esas moscas, y muerte y esas cosas”
Es decir, me encantaría ser así de flaquita, pero no con todas esas moscas, y muerte y esas cosas”
- Mariah Carey –
January Jones
La gente te da cosas que no sabes agradecer ni disfrutar. La gente te da su corazón, su vida entera, y si eres un hijoputa te la va a soplar absolutamente. Esa debe ser la característica principal de los chulos más guapos de Málaga; aunque no es exclusiva sólo de ellos, también lo es de mí que me callo todo inteligentemente y jamás protesto. Prefiero escuchar. Dejo que la gente me muestre todo lo estúpida que puede llegar a ser por la boca.
Me llamo January Jones y sí, es nombre de chica (famosa para más inri), pero es mi nombre y yo lo llevo mejor.
Estaba con Ildi. Estaba y no quería estar. Era lo que se dice una relación semi-cómoda o todo lo cómodo que se puede estar si dejas que controlen tu vida a destajo (todos hemos tenido una relación de este tipo o queremos tener una así para descansar de algún petardo que nos haya exigido demasiado)
Todos los planes los hacía él. Yo no decidía nada porque no contaba mi opinión y de ese modo me sentía seguro y protegido. ¿Qué puede haber mejor que tener un novio que decida todo por ti? Aunque sabía que en el fondo lo que yo opinase le valía un carajo. Ildi siempre tenía la razón y siempre hacía lo que le salía de los huevos; tenía los mejores amigos (un grupito de hombres mayores con mucha cultura en la superficie pero muchos traumas infantiles en el interior), sabía de los mejores sitios dónde cenar, dónde viajar y qué ver; cómo ordenar comida en distintos idiomas, cómo vestir, cómo descalzarse en un restaurante japonés y cómo servir el té en cualquier tetería marroquí de la costa del sol. Era lo que se puede decir un chico (de comportamiento inquisitorio) muy culto y de mundo pero con un ego infranqueable que no aceptaba la más mínima crítica a menos que fuera superficial y no mellara su orgullo. En otras palabras le podías decir a la cara que escuchaba música clásica para vejestorios pero jamás decir que el fantasma de su bisexualidad era una idea ridícula.
Le dejaba ser por ahora. De todos modos Ildi jamás se tomó la molestia en intentar conocerme; ni saber dónde nací, qué me gustaba, qué planes tenía. Siempre pensó que llegó a mi vida a rescatarme de algo siendo que yo podía vivir perfectamente sin él. Tengo veinte años, no soy un bebé desesperado por echarme un novio que cuide de mí.
Ildi tenía muchos problemas (digamos que mogollón ¡me encanta esa palabra, es tan aplastante!), o todos los que puedes soportar teniendo cuarenta años y habiendo sido criado en un ambiente restringido ¿Aceptarse va en contra de tu propia naturaleza? ¿De qué sirve haber recorrido el mundo y tener una foto con un baobab o un bereber si eres incapaz de hacer que alguien llegue a enamorarse de tí por lo que eres?
Los andaluces bisexuales con dinero y de la derecha política son la gente más aburrida del mundo.
Salíamos por ahí, pero las buenas costumbres dictaban que estuviésemos en casa pronto y terminaba por aceptarlo (porque a mí me acomodaba) aunque por dentro tuviera ganas de irme de marcha como hacían los demás chicos de mi edad. Siempre pasaba por mi cabeza que el día siguiente lo podíamos aprovechar yendo de paseo a la playa todo el día solos, pero ese plan mío palidecía al lado del suyo que era pasar el día entero con su parejita preferida de amigos: un par de chicos “ideales”: ricos, guapísimos, cultos, que vestían como dos abuelas franquistas de día y de D&G de noche y cuyo único gesto desaprobatorio perceptible era una mueca minúscula de labios. Para Ildi esta parejita de gays eran el sumun de las buenas costumbres. Para mí eran la máxima representación del horterismo cristiano de los años 70 y, a la vez, eran unos supervivientes de una época de represión que les congeló todas las terminaciones nerviosas del cuerpo. Esta pareja tenía la mala costumbre de contar a sus amistades más cercanas que ese rictus facial de desaprobación (supuestamente elegante) tenía su origen en una temporada que pasaron en la cárcel por mariquitas insurrectas y por la electricidad que les pusieron en el rostro y en los huevos para curarles su homosexualidad; pero para mí, todo era producto del botox que se habían inyectado en los labios, en las patas de gallo y en el cerebro.
Irse de cena a casa de esta gentuza era una aventura. Primero debías conseguir que te invitaran porque debían ellos considerar que eras apto para pisar su apartamento de lujo con vistas al paseo marítimo; ese mismo apartamento que los sábados por la noche era invadido por gente fanfarrona y prostituída socialmente. Luego, debías soportar la charla sobre el Picasso que tenían en el hall de acceso (jamás decir recibidor so pena de salir disparado por la ventana)
El piso de lujo de estos dos era super zen, decorado según dictan las normas del Feng sui aquel y estaba recorrido por cuencos de todos los tamaños y colores que te conducían por los pasillos al dormitorio principal amoblado solo con un tatami escandalosamente grande que era la envidia de Ildi. Lo peor era recorrer toda el piso sembrado de recuerdos de todas partes del mundo. Papiros y efigies del Cairo y la consabida clase magistral sobre reencarnación; manos de Fátima, serpientes disecadas de alguna tienda de Hong Kong, libros en árabe, un boomerang de Australia pegado a la pared y al lado una gran cabeza de toro recuerdo del ex de uno de ellos que fue torero y murió corneado (más tarde o más temprano si no lo mataba un bicho de éstos lo haría la propia esposa engañada)
Continuará...
Me llamo January Jones y sí, es nombre de chica (famosa para más inri), pero es mi nombre y yo lo llevo mejor.
Estaba con Ildi. Estaba y no quería estar. Era lo que se dice una relación semi-cómoda o todo lo cómodo que se puede estar si dejas que controlen tu vida a destajo (todos hemos tenido una relación de este tipo o queremos tener una así para descansar de algún petardo que nos haya exigido demasiado)
Todos los planes los hacía él. Yo no decidía nada porque no contaba mi opinión y de ese modo me sentía seguro y protegido. ¿Qué puede haber mejor que tener un novio que decida todo por ti? Aunque sabía que en el fondo lo que yo opinase le valía un carajo. Ildi siempre tenía la razón y siempre hacía lo que le salía de los huevos; tenía los mejores amigos (un grupito de hombres mayores con mucha cultura en la superficie pero muchos traumas infantiles en el interior), sabía de los mejores sitios dónde cenar, dónde viajar y qué ver; cómo ordenar comida en distintos idiomas, cómo vestir, cómo descalzarse en un restaurante japonés y cómo servir el té en cualquier tetería marroquí de la costa del sol. Era lo que se puede decir un chico (de comportamiento inquisitorio) muy culto y de mundo pero con un ego infranqueable que no aceptaba la más mínima crítica a menos que fuera superficial y no mellara su orgullo. En otras palabras le podías decir a la cara que escuchaba música clásica para vejestorios pero jamás decir que el fantasma de su bisexualidad era una idea ridícula.
Le dejaba ser por ahora. De todos modos Ildi jamás se tomó la molestia en intentar conocerme; ni saber dónde nací, qué me gustaba, qué planes tenía. Siempre pensó que llegó a mi vida a rescatarme de algo siendo que yo podía vivir perfectamente sin él. Tengo veinte años, no soy un bebé desesperado por echarme un novio que cuide de mí.
Ildi tenía muchos problemas (digamos que mogollón ¡me encanta esa palabra, es tan aplastante!), o todos los que puedes soportar teniendo cuarenta años y habiendo sido criado en un ambiente restringido ¿Aceptarse va en contra de tu propia naturaleza? ¿De qué sirve haber recorrido el mundo y tener una foto con un baobab o un bereber si eres incapaz de hacer que alguien llegue a enamorarse de tí por lo que eres?
Los andaluces bisexuales con dinero y de la derecha política son la gente más aburrida del mundo.
Salíamos por ahí, pero las buenas costumbres dictaban que estuviésemos en casa pronto y terminaba por aceptarlo (porque a mí me acomodaba) aunque por dentro tuviera ganas de irme de marcha como hacían los demás chicos de mi edad. Siempre pasaba por mi cabeza que el día siguiente lo podíamos aprovechar yendo de paseo a la playa todo el día solos, pero ese plan mío palidecía al lado del suyo que era pasar el día entero con su parejita preferida de amigos: un par de chicos “ideales”: ricos, guapísimos, cultos, que vestían como dos abuelas franquistas de día y de D&G de noche y cuyo único gesto desaprobatorio perceptible era una mueca minúscula de labios. Para Ildi esta parejita de gays eran el sumun de las buenas costumbres. Para mí eran la máxima representación del horterismo cristiano de los años 70 y, a la vez, eran unos supervivientes de una época de represión que les congeló todas las terminaciones nerviosas del cuerpo. Esta pareja tenía la mala costumbre de contar a sus amistades más cercanas que ese rictus facial de desaprobación (supuestamente elegante) tenía su origen en una temporada que pasaron en la cárcel por mariquitas insurrectas y por la electricidad que les pusieron en el rostro y en los huevos para curarles su homosexualidad; pero para mí, todo era producto del botox que se habían inyectado en los labios, en las patas de gallo y en el cerebro.
Irse de cena a casa de esta gentuza era una aventura. Primero debías conseguir que te invitaran porque debían ellos considerar que eras apto para pisar su apartamento de lujo con vistas al paseo marítimo; ese mismo apartamento que los sábados por la noche era invadido por gente fanfarrona y prostituída socialmente. Luego, debías soportar la charla sobre el Picasso que tenían en el hall de acceso (jamás decir recibidor so pena de salir disparado por la ventana)
El piso de lujo de estos dos era super zen, decorado según dictan las normas del Feng sui aquel y estaba recorrido por cuencos de todos los tamaños y colores que te conducían por los pasillos al dormitorio principal amoblado solo con un tatami escandalosamente grande que era la envidia de Ildi. Lo peor era recorrer toda el piso sembrado de recuerdos de todas partes del mundo. Papiros y efigies del Cairo y la consabida clase magistral sobre reencarnación; manos de Fátima, serpientes disecadas de alguna tienda de Hong Kong, libros en árabe, un boomerang de Australia pegado a la pared y al lado una gran cabeza de toro recuerdo del ex de uno de ellos que fue torero y murió corneado (más tarde o más temprano si no lo mataba un bicho de éstos lo haría la propia esposa engañada)
Continuará...



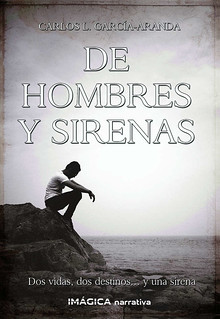







No hay comentarios:
Publicar un comentario